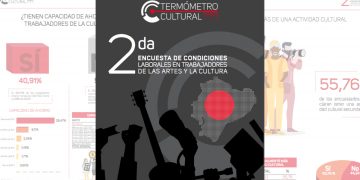Texto y entrevista: Eduardo Varas C.
Vendría bien hablar de arte. De dejar por fuera un poco —solo un poco— el tema del pago a Pavel Égüez por el mural que hará para la Prefectura de Pichincha, para entender algo más.
Pero este “dejar por fuera” es un engaño, porque en realidad se trata de mirar por dentro, de reflexionar a profundidad sobre lo que está sucediendo y sobre cuál es la relación que se tiene, colectivamente hablando, con el mural como manifestación artística en sí misma, como parte del arte en el espacio público.
Porque si se trata de tener un criterio más armado y preciso, es importante ampliar el terreno, ya sea desde las referencias que se tienen hasta el reconocimiento de las ideas que no se piensan. Lo mínimo que podemos hacer por el arte es complicar nuestra reflexión sobre él.
Y si hay alguien que sabe de esto pues es María Fernanda López Jaramillo, docente de la cátedra Arte Urbano en la Universidad de las Artes, e investigadora con más de 15 años enfocada en este tema, en las dinámicas que se producen en la relación entre arte y espacio público. No en vano es la mentalizadora de la Bienal de Arte Urbano “Haciendo Calle”, por ejemplo; así como una de las tres personas —junto a Carmen Rossette y a Said Dokins— que diseñaron el diplomado de Arte Urbano para la Universidad Autónoma de México.
Y hace pocas semanas lanzó su primer libro, «400 metros», en el que narra su historia con el arte urbano. Sí, si hay alguien que sabe de esto, es ella.
“Hay murales y murales”, dice de entrada López. Asegura que todo lo que ha leído sobre el tema la espeluzna —es la palabra que usa—, más que nada porque con lo que se puede denominar el “Égüez affaire” se están reproduciendo cuatro aristas que revelan muchísimo del estado del muralismo en el país.
La primera de estas aristas cae por su propio peso: “El tratamiento de la figura de Égüez como un repositorio de un anticorreísmo recalcitrante y perenne”, dice. También dice que con esto no trata de defenderlo, porque María Fernando López Jaramillo se enuncia desde lo antipartidista.
Pero sí trata de aceptar que existe ese componente en la problemática. Porque en otros casos de características casi similares, pero en otros ciudades y provincias, las críticas son otras y han desaparecido con más rapidez —ella habla sobre el proyecto “Letras Vivas” del Municipio de Guayaquil, poniendo un ejemplo—. María Fernanda López dice que hay que considerar la posibilidad de que aquí existan temas de género y hasta de clase de por medio.
Que hay murales que molestan más que otros, gestiones que molestan más que otras.
Una segunda arista son las inexistentes políticas públicas “que tengan que ver con la regulación del arte de calle, que incluiría el arte urbano, el street art y el muralismo”.
Va más allá: “Aquí hay un problema medular que no es Pabón, no es Égüez, es el tratamiento del arte público y del arte de calle. Es un terreno deleznable para cualquier manoseo politiquero, para cualquier propaganda totalmente partidista, para cualquier propaganda ideológica. Hoy es Égüez, mañana son los grafiteros”. Para López esto es algo que debe discutirse.
La tercera tiene que ver con el desconocimiento acerca del estado del muralismo. Según la experta, “este desconocimiento es pavoroso. No se ha pasado de la década de los 70, de esa estética trasnochada de Égüez”.
Hay muralismo más allá de Siqueiros, Rivera y Orozco.
¿Que nadie les ha contado que también tenemos la Brigada Ramona Parra, en Chile; que también tenemos un movimiento de muralistas comunitarios en Chiapas; que hay la Minga de los muralistas de los pueblos, en Colombia; que en Colombia se ha gestado uno de los movimientos muralistas contemporáneos de calidad social más importante a raíz de las últimas protestas? Hay muchos ejemplos de nuestra región, sin irse más lejos. Y tenemos muchos muralistas ecuatorianos. Nadie habla de Gómez Rendón, de Galo Galecio, nadie habla de la dinastía Swett, nadie habla del mismo Camilo Egas. Nadie habla de los contemporáneos como Fernando Pojota; nadie habla del joven Tenaz, nadie habla de Mo Vásquez, por favor.
María Fernanda López Jaramillo
La cuarta arista tiene que ver con la nula relación que estos proyectos suelen tener con el lugar en el que se hacen. Cuando el mural debe relacionarse con las personas alrededor de las paredes intervenidas. “El arte público es para la gente”, afirma López. Si va a ver un consumo visual directo de las comunidades, es importante que escuchemos sus voces.
“Si es muralismo, debe haber un diálogo (…) El muralismo dialoga con la gente”, dice. Para eso es importante que se realice un proceso previo de investigación, que tome en cuenta la comunidad. Y bueno, es fácil asumir que esto no se ha dado en este caso, que las personas que viven alrededor del edificio del Consejo Provincial de Pichincha, no ha tenido nada que decir sobre el arte público que harán en una de las paredes de su zona.
¿Para qué sirve el muralismo?
El muralismo sirve para hablar de temas de coyunturas. Eso es lo primero que explica María Fernanda López: “No es un decorador de exteriores para seguir traficando ideales trasnochados de la modernidad. Para eso no sirve el muralismo”, remata, en clara alusión al trabajo de Égüez.
López dice que el muralismo tiene una intención de transmisión de conocimientos, costumbres, herencia, tradición: “Hay una necesidad, una intencionalidad más que el mensaje. No son fábulas de Esopo, son procesos creativos, más que aleccionadores”.
Ahora hay otro tipo de muralistas, que no son necesariamente como Égüez y que no están siendo tomados en cuenta.
Nuevas visiones y perspectivas. López hace referencia a la obra de Tenaz —nombre artístico de Álvaro Córdova—, originario de Peguche, enfocado en poner a circular su cosmovisión: “Él genera a través de su obra en muros una extensión de sus sistemas de representación simbólica, mística, metafísica y afectiva”.
Ella también habla de Mo Vásquez, como otra de las muralistas que hay que prestar atención, gracias a sus “exploraciones a partir de la botánica o de la obra que hace con los bordados de Zuleta. ¿Por qué no se habla de ella?”, se pregunta.
Todavía hay deudas que saldar, sin duda.
Y para finalizar…
De vuelta al “Égüez affaire”: ¿Se puede hablar de que el pago de $480 mil a Égüez es excesivo? No necesariamente, dice María Fernanda López. Primero habría que revisar el desglose presupuestario antes de decidirlo.
Ella lo tiene claro. En tema de costos operativos hay gastos que están ya definidos y que se convierten en costos claros. Habla de que, por ejemplo, en el tema de andamios y grúas, tranquilamente se puede gastar 500 dólares diarios. Y así se podría seguir en función del modo de producción escogido por Égüez para su obra, pero no hay manera de saber si el monto está bien usado en su totalidad.
Esta parte todavía está por verse.